
El True Crime moderno siempre no ha atraído. Los motivos, diversos. Quizá el morbo de conocer historias truculentas o vivirlas desde la distancia que nos da nuestro sofá o sillón. Hoy en día, el true crime moderno se ha convertido en un auténtico espectáculo, cada vez mas impostado, mas teatralizado y hasta envuelto en un yoismo de quien lo expone. Las plataformas de streaming lo incluyen para obtener más audiencias y los podcast han dejado de ser de investigación a teatralizar los acontecimientos. Incluso han intentado hacer un musical de un asesinato aún no resuelto.
Contenidos:
TRUE CRIME MODERNO | 07×08
True Crime moderno: sucesos convertidos en espectáculo para ganar audiencias
El true crime moderno ha pasado de ser un género marginal a convertirse en una auténtica industria del entretenimiento contemporáneo. Series, documentales, pódcast y canales de YouTube giran en torno a crímenes reales, ofreciendo al público un relato detallado —y a menudo dramatizado— de los hechos. Sin embargo, esta fascinación colectiva por la violencia, la investigación y la tragedia humana plantea una pregunta inquietante: ¿en qué momento la búsqueda de la verdad se transformó en un espectáculo diseñado para capturar audiencias?
El fenómeno del true crime moderno no es nuevo. Desde el siglo XIX, los periódicos sensacionalistas explotaban el morbo de los lectores con historias de asesinos y casos escabrosos. Pero lo que distingue al true crime moderno es la sofisticación del formato y la manera en que se mezclan realidad, narrativa y estética audiovisual. Plataformas como Netflix, HBO o Spotify han elevado estos relatos al rango de blockbusters, con estructuras narrativas propias de las series de ficción, recursos visuales impactantes y un tono emocionalmente calculado. El crimen ya no se cuenta: se produce para ser consumido.
El problema del true crime moderno radica en que la frontera entre información y espectáculo se ha vuelto difusa. El tratamiento mediático de los casos reales de true crime moderno tiende a convertir a las víctimas en personajes y a los criminales en figuras de culto o estudio, generando una peligrosa empatía o fascinación. Ejemplos recientes de true crime moderno como los documentales sobre Jeffrey Dahmer o Ted Bundy muestran cómo la estética del relato puede suavizar la monstruosidad, transformando al asesino en un ícono pop, reinterpretado y viralizado en redes sociales.
A esto se suma el papel del espectador contemporáneo de true crime moderno, que ya no se limita a observar. En la era digital, el público se convierte en detective amateur, opinando, investigando y juzgando desde el sofá o el móvil. Los foros y comunidades en línea han llegado incluso a interferir en investigaciones reales, confundiendo rumores con pruebas y afectando a las familias implicadas. El true crime moderno se convierte, así, en una forma de participación colectiva, una suerte de juicio público mediado por algoritmos.
La industria, por su parte, alimenta este ciclo de true crime moderno. Cada historia de éxito —en audiencia y rentabilidad— impulsa la búsqueda de nuevos casos, sin reparar demasiado en las consecuencias éticas. Las víctimas y sus familiares, muchas veces, reviven su trauma al ver su tragedia convertida en contenido global. El crimen deja de ser una herida social para convertirse en una franquicia audiovisual.
Sin embargo, no todo el true crime moderno es manipulación o morbo. Existen producciones que reivindican la memoria de las víctimas, cuestionan los fallos del sistema judicial o exponen injusticias. Cuando el género se usa como herramienta de reflexión y denuncia, puede contribuir a una sociedad más crítica. Pero cuando se convierte en mero espectáculo, reduce la tragedia humana a simple consumo emocional.
El true crime moderno refleja nuestra época: una sociedad hiperinformada pero sedienta de emociones fuertes, donde la realidad compite con la ficción por captar atención. En el fondo, quizá lo que atrae no es el crimen en sí, sino el espejo que nos ofrece: la oscura fascinación de sabernos capaces de mirar el horror… y disfrutarlo.
Temas extraídos del programa de esta semana:
Quien espera desespera
Durante todo el día, la semana, el mes o nuestra vida estamos sometidos a periodos de espera. Esperar a que una herida sane, a que una fractura se arregle, a que te llamen de la empresa donde hiciste la entrevista para un trabajo la semana pasada… Esperamos a que llegue la persona con la que nos hemos citado, o el grupo con el que hemos quedado para ir al cine o al teatro. Y en esa espera podemos pararnos a pensar, a imaginar o incluso anhelar aquello que queremos que pase y nunca sucede.
Las esperas
Esperar es, probablemente, una de las experiencias humanas más universales y, al mismo tiempo, más incomprendidas. Todos, en algún momento, hemos estado suspendidos en ese espacio intermedio entre el deseo y su cumplimiento, entre la promesa y la realidad. La espera, que a menudo se percibe como un vacío, es en realidad un tiempo lleno, un territorio donde se cruzan la esperanza, la ansiedad, la fe y la desesperación. No hay vida sin esperas, pero tampoco hay espera sin vida interior.
En una sociedad acostumbrada a la inmediatez —a las respuestas instantáneas, a los envíos en un día, a la gratificación digital del “clic”— la espera se ha convertido en una molestia, en una pérdida de tiempo. Sin embargo, la historia humana se ha construido precisamente sobre la capacidad de esperar. Las cosechas, los viajes, los descubrimientos científicos o las gestaciones de ideas requieren de un tiempo que no se puede forzar. La espera, en su sentido más profundo, es una forma de aceptar que el mundo no se pliega a nuestra voluntad.
Los filósofos y los poetas lo han intuido desde siempre. Para Kierkegaard, esperar era un acto de fe: el salto hacia lo incierto, sostenido por una confianza irracional. Proust, por su parte, veía en la espera una puerta hacia la memoria y la percepción del tiempo, donde el pasado y el futuro se confunden en un presente dilatado. Y en el terreno más cotidiano, las esperas nos enseñan paciencia, esa virtud que consiste en resistir el impulso de romper el silencio del tiempo.
Pero no todas las esperas son iguales. Está la espera del amor, llena de ilusiones, y la espera del diagnóstico, cargada de temor. Está la espera burocrática, absurda y gris, y la espera del arte, cuando un creador aguarda que llegue la inspiración. En cada una de ellas hay una tensión que revela algo esencial sobre quiénes somos. Esperar nos desnuda, porque mientras el mundo se detiene, nuestras emociones se amplifican: la impaciencia, la esperanza, la duda.
En el fondo, esperar es una forma de resistencia frente al vértigo del presente. Cuando esperamos, nos atrevemos a imaginar que algo —o alguien— vendrá, que el tiempo aún guarda una promesa. Tal vez por eso las esperas están tan presentes en las religiones: el creyente aguarda la redención, el retorno del mesías, la iluminación o la vida eterna. Esperar es confiar en que hay sentido, incluso cuando no lo vemos.
No obstante, también existe el peligro de convertir la espera en excusa, en una parálisis que sustituye la acción. Hay quien pasa la vida esperando el momento ideal, la oportunidad perfecta, el cambio que nunca llega. Esa espera, sin fe ni dirección, se convierte en cárcel. Por eso, la sabiduría está en distinguir entre las esperas que nos transforman y las que nos vacían.
En definitiva, las esperas son el pulso invisible del tiempo humano. Nos recuerdan que no todo está bajo control, que el tiempo no se domina, se habita. Y quizás ahí radica su misterio: en ese intervalo donde el mundo parece detenerse, la vida —silenciosa pero obstinada— sigue creciendo.
Razones de la situación actual
Para saber las razones de la situación actual hay que hacer un recorrido por la Historia, y la pongo con mayúsculas porque me refiero a la verdadera y no la tergiversada. También junto con la Historia debemos tener en cuenta la literatura de cada época, los estilos, las tendencias. Tampoco podemos olvidar el periodismo, que ha ido cambiando y evolucionando y aunque ahora es más evidente siempre tuvo en sus filas activistas disfrazados de periodistas cuya opinión era la única verdad posible. Así pues haremos un recorrido por estos temas para intentar comprender las razones de la situación actual.
Razones de la situación actual
Comprender la situación actual del mundo —ya sea en lo político, económico, social o cultural— exige un ejercicio de profundidad que rara vez se realiza. Vivimos inmersos en una época de cambios vertiginosos, donde los acontecimientos se suceden con tal rapidez que apenas queda tiempo para reflexionar sobre sus causas. Sin embargo, si queremos entender el presente y proyectar el futuro, es necesario detenerse y analizar las razones que nos han conducido hasta aquí.
En primer lugar, la situación actual es el resultado de un largo proceso de acumulación histórica. El modelo económico global, basado en la producción masiva, el consumo desmedido y la búsqueda incesante del beneficio, nació hace siglos, pero alcanzó su apogeo tras la Segunda Guerra Mundial. Las economías se reconstruyeron sobre los cimientos del capitalismo industrial, y más tarde financiero, impulsando un crecimiento que parecía infinito. No obstante, ese mismo sistema generó desigualdades estructurales, precariedad y una dependencia excesiva de los recursos naturales. La actual crisis ecológica, económica y social es, en gran medida, consecuencia de ese modelo que, aunque exitoso en su expansión, ignoró los límites del planeta y del ser humano.
A ello se suma la revolución tecnológica, que ha transformado todos los ámbitos de la vida. Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial han modificado la forma en que trabajamos, nos comunicamos y pensamos. La información se ha democratizado, pero también se ha fragmentado y manipulado. Vivimos en la paradoja de estar hiperconectados y, al mismo tiempo, más desinformados que nunca. La sobreexposición a estímulos ha debilitado la atención y ha creado sociedades impacientes, donde la opinión instantánea sustituye al pensamiento crítico.
Otro factor esencial es la crisis de las instituciones tradicionales. Los sistemas políticos, diseñados para otro tiempo, parecen incapaces de responder a los desafíos contemporáneos: migraciones masivas, desigualdades globales, cambio climático o disrupciones tecnológicas. Los ciudadanos perciben esa impotencia y responden con desconfianza, alimentando populismos y extremismos que prometen soluciones simples a problemas complejos. Así, el desencanto se ha convertido en una constante, y la democracia, aunque aún vigente, atraviesa un periodo de fragilidad.
En el plano cultural, asistimos a una crisis de sentido. Durante décadas, las ideologías, las religiones y las tradiciones ofrecieron marcos de interpretación del mundo. Hoy, sin embargo, predominan el relativismo, el individualismo y la búsqueda del placer inmediato. La pérdida de referentes colectivos ha generado una sociedad emocionalmente inestable, donde la ansiedad, la soledad y el miedo al futuro son síntomas generalizados.
Finalmente, no puede ignorarse el papel de la globalización. Su promesa de progreso universal se ha visto contrarrestada por sus efectos colaterales: deslocalización industrial, homogenización cultural y vulnerabilidad compartida ante crisis globales, como la pandemia o las guerras contemporáneas.
En suma, la situación actual no es fruto del azar ni de un solo factor, sino de un entramado de decisiones históricas, avances tecnológicos, crisis morales y dinámicas económicas que han convergido en un punto crítico. Entender estas razones no implica resignarse, sino asumir que el presente es el resultado de nuestras propias elecciones colectivas. Solo a partir de esa conciencia podrá emerger un cambio verdadero, no impuesto por la urgencia, sino guiado por la lucidez.
Somos volcanes
Nadie duda de que la tierra en sus orígenes estaba plagada de volcanes. Hoy en día también lo está, unos apagados, otros dormidos y otros muchos en activo. Somos y provenimos de una Tierra de volcanes y sobre ellos vamos a hablar para tener una idea de cuán importantes son y cómo influyen en nuestras vidas y en la literatura.
Somos Volcanes
Bajo la aparente calma de la existencia humana se agita un magma invisible. Somos volcanes: estructuras de apariencia sólida, pero con un corazón incandescente que, tarde o temprano, busca su salida. La metáfora no es casual. Como los volcanes, las personas acumulamos presiones internas, emociones, pensamientos y pasiones que, si no encuentran cauce, terminan por estallar. Vivimos en un equilibrio frágil entre el orden y la erupción, entre la serenidad y el fuego.
Desde un punto de vista simbólico, el volcán representa la fuerza creadora y destructora de la naturaleza. Emerge desde lo profundo, arrasa y renueva al mismo tiempo. Así ocurre también en el alma humana: nuestras crisis, rupturas y enfados son erupciones que destruyen lo que ya no puede sostenerse, pero también abren espacio para lo nuevo. No hay crecimiento sin ese fuego interior que desintegra lo que fuimos para permitir que surja otra forma de ser.
La sociedad moderna, sin embargo, nos ha enseñado a contener la lava. Nos exige compostura, serenidad y productividad. No se permite el desborde emocional ni la furia, y mucho menos la vulnerabilidad. Pero esa contención constante tiene un precio. Cada vez que reprimimos lo que sentimos, acumulamos presión. Y como sucede con los volcanes dormidos, la calma puede ser engañosa. Una palabra, una pérdida o una injusticia pueden actuar como detonantes. Entonces, lo que parecía quietud se convierte en catarsis.
Hay volcanes silenciosos, que apenas liberan gases, y otros que estallan con violencia. En el ser humano ocurre igual. Algunos canalizan su fuego en el arte, la ciencia, el pensamiento o el amor; otros lo hacen a través de la ira, la destrucción o la autodestrucción. Lo esencial no está en apagar el fuego, sino en aprender a dirigirlo. La creatividad, la pasión y la transformación personal nacen precisamente de esa energía interior. El fuego que destruye puede también iluminar, si se le da forma.
Desde una mirada filosófica, ser volcán implica reconocer que la vida no es una superficie estable, sino un proceso dinámico de erupciones y enfriamientos. Lo sólido no es eterno; lo que hoy parece firme puede resquebrajarse mañana. Pero en esa inestabilidad reside la esencia misma de la existencia: el cambio constante, la renovación perpetua. El volcán, en su furia, recuerda que el mundo está vivo, que el tiempo no se detiene y que la transformación es inevitable.
También los pueblos y las civilizaciones son volcanes. Las tensiones sociales, las desigualdades y los abusos se acumulan durante años hasta que la erupción —una revolución, una protesta, una crisis— se vuelve inevitable. La historia humana es un mapa de erupciones colectivas que revelan la energía contenida de generaciones enteras.
Somos volcanes porque dentro de cada uno late la posibilidad de destruir y crear. Porque el fuego que nos habita no es enemigo, sino motor. Y aunque la lava arrase a su paso, al enfriarse deja un suelo fértil donde la vida renace con más fuerza. Quizás, después de todo, ser volcán no sea una maldición, sino el recordatorio de que seguimos vivos, ardientes y capaces de transformar el mundo que pisamos.
Sobre tu Cadáver – Capítulo 12 – Audiolibro en Español – Voz real
Si te ha gustado el episodio TRUE CRIME MODERNO | 07×08 no te cortes y compártelo en tus redes sociales. ¡Muchas gracias por compartirlo!
Pasa una buena semana y hasta el próximo programa de No Soy Original | luisbermejo.com.
No olvides que puedes darme 5* en iTunes o darle a «me gusta» en Spreaker para animarme a continuar y ayudar a difundir este podcast. Te lo agradeceré infinito.
¿Te interesa algún tema en especial? Puedes proponerlo en mis redes sociales. También puedes proponerme participar en la locución, aportar tus relatos si lo deseas o debatir algún tema o suceso que te ha ocurrido y que quieras contar.
- Escucho historias de misterio o emotivas GRATIS
- ¿Me invitas a un café? ¡Gracias!
- Subscríbete a No Soy Original
- Suscríbete con Podcast si usas Apple y dame 5* de valoración
- Compra en Amazon a mejor precio
- Facebook: https://www.facebook.com/lbermejojimenez
- X: https://x.com/luisbermejo
- Instagram: https://www.instagram.com/luisbermejo
- Canal Telegram: https://t.me/nosoyoriginal
- WhatsApp: +34 613031122
- Paypal: https://paypal.me/Bermejo
- Bizum: +34613031122
- Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va89ttE6buMPHIIure1H
- Grupo Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/BNHYlv0p0XX7K4YOrOLei0












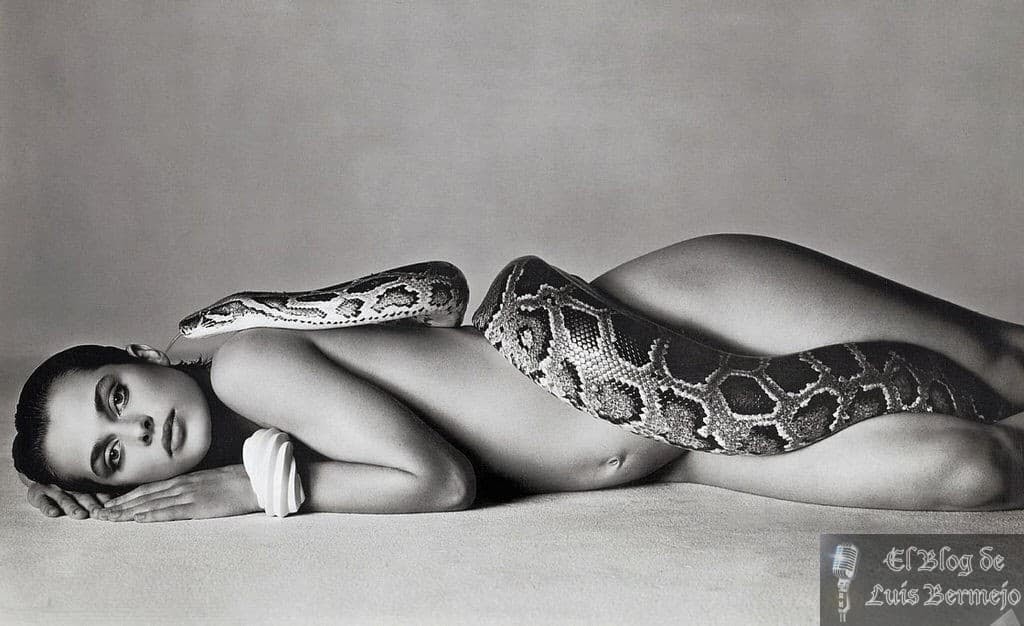

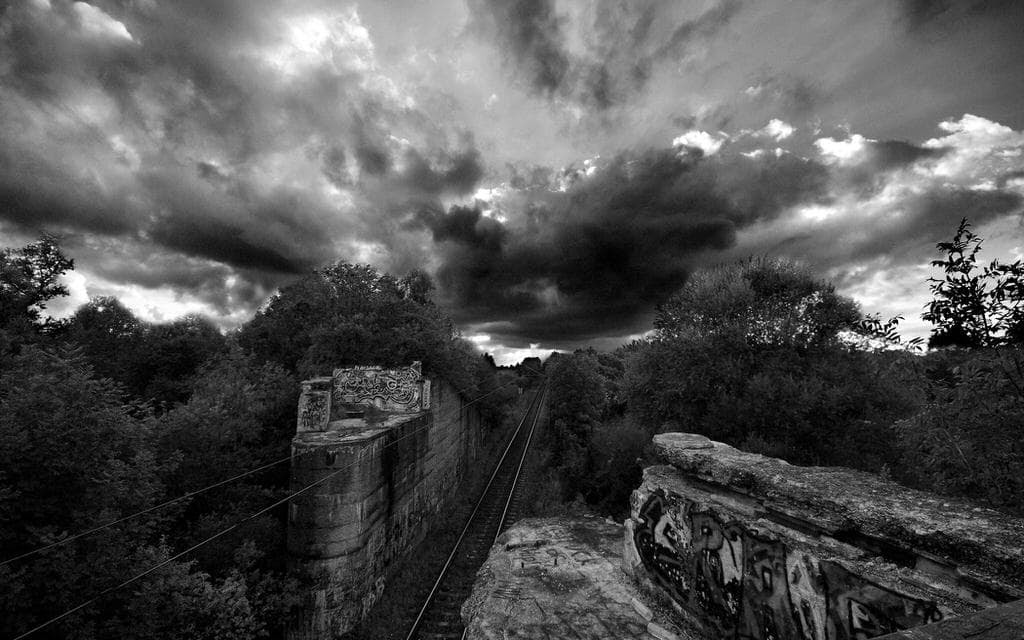






















Deja una respuesta