
El origen de las tierras raras nos hace pensar por qué son tan deseadas. Cuando se descubrieron, hubo una auténtica batalla científica por acreditarse el descubrimiento y como siempre en aquella época, había científicos modestos que pertenecían a una Universidad y científicos con mucho dinero que tenían sus propias empresas y laboratorios privados. Por que descubrir algo daba dinero y no sólo prestigio. Vamos a indagar en el descubrimiento de las tierras raras y el por qué son tan deseadas en el mundo de principios del siglos XIX y XX y de la actualidad.
Contenidos:
ORIGEN DE LAS TIERRAS RARAS | 07×09
Origen de las Tierras Raras
Las llamadas tierras raras constituyen un grupo de 17 elementos químicos que, pese a su nombre, no son especialmente escasos en la corteza terrestre. Incluyen los quince lantánidos (del lantano al lutecio) junto al escandio y el itrio. Lo que realmente las hace “raras” no es su cantidad, sino la dificultad para encontrarlas en concentraciones explotables y para separarlas unas de otras, debido a sus propiedades químicas muy similares. Su historia, sin embargo, está profundamente ligada al desarrollo científico y tecnológico de los dos últimos siglos.
El origen de las tierras raras se remonta a los procesos de formación estelar. En los hornos de las supernovas y en las colisiones de estrellas de neutrones se producen los elementos pesados que más tarde se integran en los planetas rocosos. Las tierras raras, por tanto, nacen en los confines del universo, fruto de reacciones nucleares que ocurren en los momentos más violentos de la vida de las estrellas. En la Tierra, estos elementos se incorporaron a los minerales primitivos durante la formación del planeta hace unos 4.500 millones de años, quedando distribuidos de forma desigual en las rocas ígneas y metamórficas.
La historia humana de las tierras raras comienza en 1787, cuando el teniente del ejército sueco Carl Axel Arrhenius descubrió un mineral negro en una cantera cercana a Ytterby, un pequeño pueblo de Suecia. Aquel mineral, llamado gadolinit, contenía varios elementos hasta entonces desconocidos. En los años posteriores, los químicos europeos comenzaron a aislar de él nuevos “tierras” (así se llamaba en la época a los óxidos metálicos), cada una con propiedades levemente distintas. De Ytterby saldrían los nombres de cuatro elementos: itrio, terbio, erbio e iterbio.
Durante el siglo XIX y buena parte del XX, el proceso de identificación y aislamiento de estas tierras fue largo y laborioso. Requería métodos de separación química extremadamente precisos, ya que las diferencias entre los elementos eran mínimas. Solo con el avance de la espectroscopia y la química analítica moderna se logró comprender su verdadera naturaleza. Los últimos elementos del grupo fueron identificados a mediados del siglo XX, completando así la tabla de las tierras raras.
Aunque su descubrimiento fue un logro científico, su valor práctico emergió con la revolución tecnológica del siglo XX. Las tierras raras se convirtieron en el alma de la electrónica moderna: desde los imanes de neodimio que impulsan motores eléctricos y discos duros, hasta el europio y el terbio que iluminan pantallas, o el lantano y el cerio usados en catalizadores y baterías. En la actualidad, estas materias son esenciales para la transición energética y la industria de alta tecnología.
Paradójicamente, la abundancia natural de las tierras raras no se traduce en disponibilidad económica. Su extracción y refinado implican procesos contaminantes y complejos. China, consciente de su ventaja geológica y tecnológica, domina desde finales del siglo XX más del 80 % de la producción mundial, generando una nueva forma de dependencia global.
Así, las tierras raras, nacidas en explosiones estelares y redescubiertas por la curiosidad humana, son hoy el combustible invisible del progreso digital. Su historia conecta el polvo de las estrellas con el pulso eléctrico del siglo XXI.
Temas extraídos del programa de esta semana:
Fórmula 1 en los años 70
La Fórmula 1 ha evolucionado mucho desde sus principios. Si hasta lo años 80 lo que primaba era el riesgo y el espectáculo de los circuitos largos y difíciles, ahora lo que prima es la seguridad de los pilotos. No tengo nada en contra de ello, pero está claro que las carreras ya no son lo que eran y que ahora todo depende más del dinero de los equipos y de los despachos. Pero no creáis que no había negocio y despachos en la década de los 70. También los había. Por ello, vamos a recordar a dos grandes pilotos de esa época: Niki Lauda y James Hunt.
La Fórmula 1 en los años 70: riesgo, rebeldía y revolución
La década de 1970 fue una de las más intensas, peligrosas y transformadoras en la historia de la Fórmula 1. Una época en la que la velocidad se mezclaba con el coraje y la tragedia, y donde los pilotos eran considerados casi héroes mitológicos que desafiaban la muerte en cada curva. Entre la innovación técnica y el espíritu temerario, aquellos años marcaron el paso de una Fórmula 1 romántica e improvisada hacia una más profesional, tecnológicamente avanzada y mediática.
El cambio comenzó con una premisa sencilla: más potencia y menos peso. Los coches de los años 70 incorporaron motores cada vez más potentes, chasis más ligeros y aerodinámica experimental. Era una era en la que la creatividad de los ingenieros parecía no tener límites. Colin Chapman y su equipo Lotus introdujeron el concepto de efecto suelo con el Lotus 78 y el revolucionario Lotus 79, que literalmente “pegaba” el coche al asfalto mediante la succión del aire. Este avance cambió para siempre la forma de entender el rendimiento aerodinámico.
Sin embargo, la otra cara de la moneda era la seguridad, prácticamente inexistente. Los circuitos eran rudimentarios, sin escapatorias ni barreras adecuadas, y los coches ardían con facilidad. En esa década murieron pilotos como Jochen Rindt (campeón póstumo en 1970), François Cevert, Roger Williamson o Ronnie Peterson. La muerte era tan frecuente que los pilotos firmaban testamentos antes de correr. Aun así, su espíritu no era derrotista, sino desafiante: eran conscientes del riesgo, pero lo asumían como parte del precio de la gloria.
En el centro de esta época turbulenta surgieron grandes duelos y personalidades carismáticas. Niki Lauda, metódico, cerebral y frío, representó la llegada de la profesionalización. Su terrible accidente en Nürburgring en 1976 —donde sufrió graves quemaduras— simbolizó la brutalidad de la Fórmula 1 de entonces. Sorprendentemente, volvió a competir apenas seis semanas después, en una muestra de una fuerza de voluntad casi sobrehumana. Frente a él, James Hunt encarnaba el espíritu opuesto: hedonista, impulsivo y magnético, un piloto que vivía la vida tan rápido como corría. El duelo entre ambos, inmortalizado en la temporada de 1976, condensó la esencia de la década: talento, peligro y pasión.
En paralelo, los setenta marcaron el ascenso de grandes marcas y constructores. Ferrari mantuvo su mística; McLaren y Tyrrell se consolidaron; Williams comenzó a gestarse como potencia. Goodyear, Shell o Marlboro impulsaron el auge de los patrocinios, que transformaron los monoplazas en escaparates rodantes y abrieron la puerta al espectáculo global que hoy conocemos. La Fórmula 1 dejó de ser un deporte de élite para convertirse en un fenómeno de masas.
Al terminar la década, la Fórmula 1 ya no era la misma. Las tragedias habían impulsado mayores medidas de seguridad; la tecnología había entrado de lleno en los circuitos, y los pilotos, lejos de ser aventureros solitarios, se convirtieron en profesionales altamente entrenados.
Los años 70 fueron, en suma, el punto de inflexión. Una época dorada y oscura a la vez, donde el rugido de los motores se mezclaba con el eco de la mortalidad. Aquella Fórmula 1, tan peligrosa como apasionante, forjó el mito y el respeto que todavía hoy rodea al campeonato más veloz del mundo.
Sumisión y Obediencia
No hay nada mas satisfactorio para el poder que una sociedad imbuida en la sumisión y obediencia. ¿Somos sumisos y obedientes? Rotundamente si. Se pudo ver en los años de la pandemia. Los gobiernos metieron el miedo y lo consiguieron, anulando cualquier opinión en contra que supusiera una respuesta contraria. El pensamiento crítico ha sido anulado de la sociedad, lo lo está siendo. En las antiguas escuelas y Universidades no se acudía a repetir las lecciones como papagayos, se acudía a adquirir conocimientos y tras la exposición del profesor, se podía debatir. Esto ha desaparecido. Pocos son los que lo permiten.
Sumisión y obediencia en la educación: la enseñanza cero
Durante siglos, el sistema educativo se ha construido sobre dos pilares aparentemente sólidos: la sumisión y la obediencia. Desde las antiguas escuelas monásticas hasta los colegios modernos, se ha entendido que el buen alumno es aquel que acata sin cuestionar, que memoriza sin discutir y que responde con exactitud lo que se le enseña. Sin embargo, esta lógica, que en apariencia garantiza el orden y la eficacia, puede ser la raíz de una enseñanza que no enseña: la enseñanza cero.
La enseñanza cero es aquella que produce resultados medibles, pero no pensamiento; que forma repetidores, pero no creadores. Su principio es simple: controlar el comportamiento del estudiante para que se adapte al molde institucional. En lugar de estimular la curiosidad, la duda o la reflexión crítica, premia la docilidad. Esta educación basada en la obediencia busca fabricar individuos funcionales, no libres. El objetivo no es tanto enseñar a pensar como enseñar a obedecer.
En este contexto, la sumisión se disfraza de disciplina. Las aulas se convierten en microcosmos de jerarquía, donde el profesor representa la autoridad incuestionable y el estudiante, el receptor pasivo. Las normas, los exámenes y la evaluación constante funcionan como mecanismos de control que moldean la conducta. El miedo al error o a la sanción sustituye el deseo de aprender. Así, el conocimiento deja de ser una aventura intelectual para convertirse en un deber burocrático.
Históricamente, este modelo sirvió para mantener estructuras sociales y políticas. Las escuelas de la Revolución Industrial, por ejemplo, se diseñaron para preparar trabajadores obedientes, capaces de cumplir órdenes sin cuestionar el sistema. En cierto modo, la educación tradicional ha sido una extensión del poder: una herramienta para reproducir la conformidad, más que para generar transformación. Michel Foucault ya lo señaló al analizar cómo las instituciones modernas —prisiones, fábricas, cuarteles o escuelas— comparten la misma lógica disciplinaria.
El problema de fondo es que la enseñanza basada en la obediencia elimina el pensamiento crítico. Cuando un alumno aprende desde la sumisión, interioriza que el conocimiento pertenece a la autoridad, no a la experiencia. Que la verdad se recibe, no se busca. Ese tipo de enseñanza puede producir técnicos competentes, pero no ciudadanos conscientes. La sociedad, entonces, obtiene eficiencia a cambio de libertad intelectual.
Frente a ello, la educación contemporánea tiene el reto de romper con el paradigma de la enseñanza cero. No basta con transmitir información: hay que formar mentes capaces de interpretar, contrastar y crear. Educar no es imponer respuestas, sino acompañar en la formulación de preguntas. La verdadera enseñanza no exige obediencia, sino participación; no impone sumisión, sino respeto mutuo.
Una educación liberadora debe despertar la conciencia crítica, fomentar la autonomía y reconciliar el conocimiento con la curiosidad. Porque aprender, en su sentido más profundo, es un acto de rebelión contra la ignorancia. Y una escuela que enseña a obedecer sin pensar no forma seres humanos: los adiestra. Solo cuando la educación renuncie a la sumisión, podrá convertirse en lo que siempre debió ser: el arte de despertar la mente.
Embrión humano
Para entender a un ser vivo hay que observar su origen y desarrollo, entre los muchos ejemplos que tenemos, el rey es el embrión humano. ¿Cómo surge? ¿Cuáles son sus primeros estadíos? ¿Son vida?
Es curioso que NASA ande buscando cualquier indicio de resto de célula, aunque sea muerta, o bacteria en planetas, satélites o meteoritos del Universo, para demostrar la existencia de vida, y aquí, en la Tierra, políticos sin formación o que olvidaron la propia porque lo que prima son las ideas y los votos, decidan alegremente que un embrión no tiene derecho a la vida. Y así andamos, matando futuros seres humanos porque les va bien, porque son un incordio o porque dan votos. En mi opinión es un asesinato.
Primeros estados del embrión humano
El origen de la vida humana es un proceso fascinante que combina precisión biológica, azar genético y una serie de mecanismos que, coordinados, dan lugar a la complejidad de un organismo completo. Los primeros estados del embrión humano constituyen una secuencia de eventos cruciales que determinan no solo la viabilidad del desarrollo, sino también buena parte de las características del individuo. Comprender estos momentos iniciales es adentrarse en una danza molecular donde cada paso cuenta y cualquier desviación puede tener consecuencias trascendentales.
Todo comienza con la fecundación, la unión del óvulo y el espermatozoide. Ambos gametos, tras fusionarse, forman el cigoto, una célula única que contiene la combinación genética completa: 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Este cigoto no es una simple célula, sino una entidad con un programa biológico detallado, capaz de dividirse, especializarse y organizarse en estructuras cada vez más complejas. Desde el punto de vista científico, el cigoto representa el primer estado del embrión humano.
Tras la fecundación, el cigoto inicia un proceso de segmentación o clivaje, en el que se divide sin aumentar su tamaño global. Estas divisiones sucesivas generan un conjunto de células llamadas blastómeras. En este punto, el embrión tiene una apariencia similar a una pequeña mora, razón por la cual recibe el nombre de mórula, aproximadamente tres días después de la fecundación. A pesar de su aspecto simple, la mórula ya está inmersa en un proceso de comunicación celular que establece diferencias internas y externas entre sus células.
Alrededor del quinto día, la mórula se transforma en blástula o blastocisto, un estadio crucial del desarrollo. El blastocisto es una esfera con una cavidad interna (el blastocele) y dos tipos de células diferenciadas: el trofoblasto, que formará las estructuras de soporte como la placenta, y la masa celular interna, que dará origen al propio embrión. Este es el momento en que el embrión se prepara para su implantación en el útero materno, proceso que ocurre aproximadamente entre el sexto y el séptimo día tras la fecundación.
Una vez implantado, comienza el proceso de gastrulación, en el cual la masa celular interna se reorganiza en tres capas germinativas: el ectodermo, que formará el sistema nervioso y la piel; el mesodermo, origen de los músculos, huesos y sistema circulatorio; y el endodermo, que dará lugar a los órganos internos como el hígado o los pulmones. Esta etapa marca el inicio de la morfogénesis, es decir, la adquisición de la forma corporal.
Durante estas primeras dos semanas de vida, el embrión es extremadamente vulnerable. La mayoría de las pérdidas gestacionales tempranas ocurren en este periodo, muchas veces sin que la mujer llegue a saber que estaba embarazada.
En apenas catorce días, la biología humana logra un milagro de organización y precisión: de una célula única surge una estructura compleja, preparada para desarrollar órganos, sistemas y, eventualmente, conciencia. Estudiar los primeros estados del embrión humano no solo permite comprender mejor nuestra propia naturaleza, sino también reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la materia y la vida, entre la ciencia y el misterio de nuestro origen.
Sobre tu Cadáver – Capítulo 13 – Audiolibro en Español – Voz real
Si te ha gustado el episodio ORIGEN DE LAS TIERRAS RARAS | 07×09 no te cortes y compártelo en tus redes sociales. ¡Muchas gracias por compartirlo!
Pasa una buena semana y hasta el próximo programa de No Soy Original | luisbermejo.com.
No olvides que puedes darme 5* en iTunes o darle a «me gusta» en Spreaker para animarme a continuar y ayudar a difundir este podcast. Te lo agradeceré infinito.
¿Te interesa algún tema en especial? Puedes proponerlo en mis redes sociales. También puedes proponerme participar en la locución, aportar tus relatos si lo deseas o debatir algún tema o suceso que te ha ocurrido y que quieras contar.
- Escucho historias de misterio o emotivas GRATIS
- ¿Me invitas a un café? ¡Gracias!
- Subscríbete a No Soy Original
- Suscríbete con Podcast si usas Apple y dame 5* de valoración
- Compra en Amazon a mejor precio
- Facebook: https://www.facebook.com/lbermejojimenez
- X: https://x.com/luisbermejo
- Instagram: https://www.instagram.com/luisbermejo
- Canal Telegram: https://t.me/nosoyoriginal
- WhatsApp: +34 613031122
- Paypal: https://paypal.me/Bermejo
- Bizum: +34613031122
- Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va89ttE6buMPHIIure1H
- Grupo Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/BNHYlv0p0XX7K4YOrOLei0







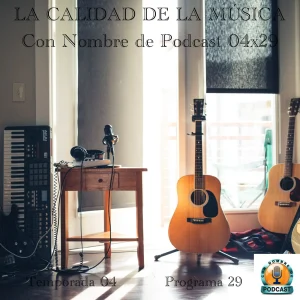
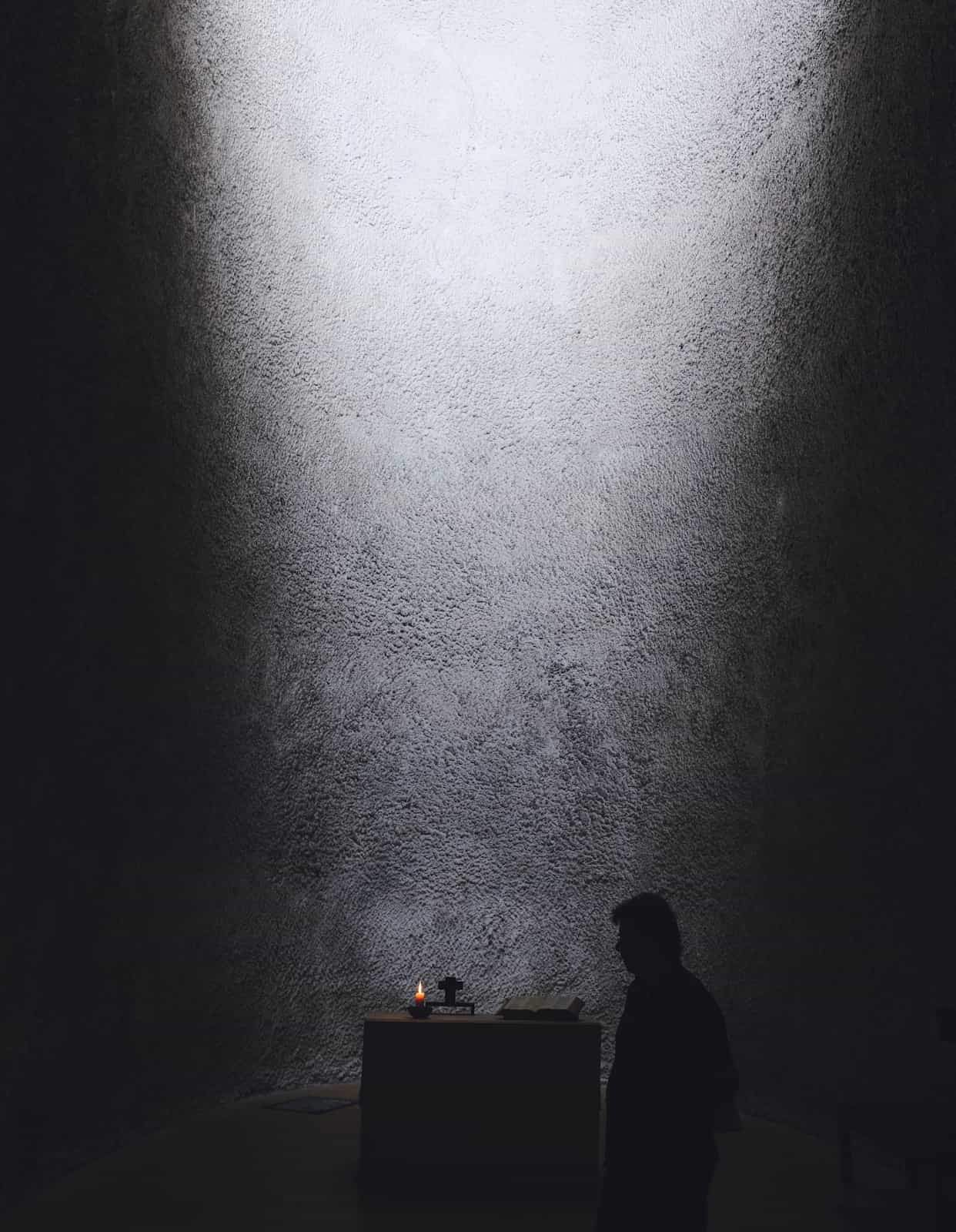






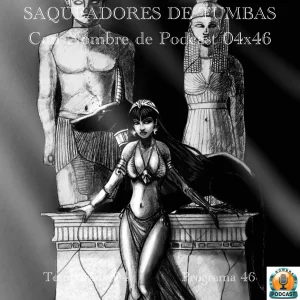





















Deja una respuesta