
Los miniestados no son sólo esos paraísos fiscales que son más o menos conocidos, como por ejemplo Mónaco. Tampoco son colonias como la de Gibraltar. Son lugares inventados y surgidos de la nada con una causa o una excentricidad de su fundador o fundadores. Tienen himno, Constitución, sello, moneda y bandera, aunque no siempre prosperaron. Quizá es porque en el ámbito geopolítico no tienen cabida o quizá es porque los países que les rodean no les dejaron prosperar. Algunos ya no existen, unos pocos si.
Contenidos:
MINIESTADOS | 06×51
Miniestados Inventados a lo Largo de la Historia: Fantasía, Rebeldía y Utopía
A lo largo de la historia, ha habido individuos y colectivos que, desafiando la estructura de los estados nación reconocidos, han proclamado su propio territorio como una entidad soberana. Estos “miniestados” o micronaciones —en muchos casos autodenominados reinos, repúblicas o principados— pueden parecer excentricidades sin importancia, pero tras su fundación suelen esconderse ideologías, protestas políticas, sátiras, sueños utópicos o simples actos de rebeldía contra el orden establecido. Algunos incluso han perdurado durante décadas y cuentan con ciudadanos, banderas, monedas e incluso himnos propios. A continuación, repasamos algunos de los más curiosos y emblemáticos.
1. Miniestados. Sealand: El Principado sobre el Mar
Probablemente el más famoso de los miniestados modernos. Sealand fue fundado en 1967 por Paddy Roy Bates, un ex militar británico, en una plataforma marina abandonada en el mar del Norte, a unos 12 kilómetros de la costa de Suffolk, Inglaterra. Bates declaró la independencia de Sealand, instauró una monarquía constitucional y comenzó a emitir pasaportes, sellos y títulos nobiliarios. Aunque nunca ha sido reconocida por ningún país, el miniestado de Sealand sigue existiendo y su familia mantiene la soberanía simbólica del lugar. Incluso ha resistido intentos de toma armada, como si se tratase de una novela de aventuras.
2. Miniestados. La República de la Concha (Conch Republic)
En 1982, el gobierno de EE.UU. instaló un control fronterizo entre Florida y los Cayos, generando gran malestar entre los habitantes de Key West. En respuesta, la ciudad proclamó su independencia bajo el nombre de Conch Republic como acto de protesta. Aunque la secesión fue satírica, la “república” aún existe simbólicamente, emite pasaportes turísticos y celebra cada año su independencia con fiestas y desfiles. Se trata de una forma de burla lúdica y crítica hacia el exceso de burocracia estatal.
3. Miniestados. La República de Minerva
Uno de los intentos más ambiciosos de crear uno de los miniestados libertarios en territorio “libre” ocurrió en 1972, cuando el millonario estadounidense Michael Oliver promovió la creación de la República de Minerva en arrecifes del Pacífico Sur, cerca de Tonga. Construyeron una plataforma, izaron una bandera y redactaron una constitución. Sin embargo, el sueño duró poco: el Reino de Tonga reclamó el territorio y expulsó a los ocupantes. A pesar de su breve existencia, Minerva refleja el intento serio de fundar un estado completamente nuevo desde cero.
4. Miniestados. Liberland: la utopía libertaria en Europa
Fundada en 2015 por el político checo Vít Jedlička en una zona deshabitada entre Serbia y Croacia, Liberland se presenta como un microestado libertario basado en una mínima intervención del gobierno. Su lema: “Vivir y dejar vivir”. Aunque la disputa fronteriza entre ambos países dejó ese territorio “huérfano”, la creación de Liberland no ha sido reconocida oficialmente. Aun así, ha atraído a miles de “ciudadanos digitales” y se ha convertido en un fenómeno en foros de soberanía y criptomonedas.
5. Miniestados. El Reino de Redonda
Este caso combina mitología literaria y fantasía aristocrática. Redonda es una pequeña isla deshabitada en el Caribe, reclamada por el escritor británico M.P. Shiel en el siglo XIX, quien se autoproclamó rey. Desde entonces, el trono ha pasado por varios escritores y editores, convirtiéndose en una broma literaria de élite. Aunque Redonda no tiene población ni infraestructura, su monarquía simbólica ha inspirado novelas y colecciones de poesía.
¿Rebeldía o Juego de Poder?
Los miniestados inventados nos hablan, en el fondo, de una constante humana: la necesidad de imaginar otras formas de organización, de escapar del sistema establecido, de reírse del poder o simplemente de jugar a ser soberanos de un territorio, aunque sea minúsculo. Aunque en su mayoría carecen de reconocimiento oficial, estas entidades ponen en jaque los conceptos rígidos de estado, nación, frontera y autoridad. En un mundo donde todo parece estar ya delimitado, los micronacionalistas recuerdan que aún hay espacio para la ficción, la crítica y la utopía. Porque a veces, ser pequeño no significa ser insignificante.
Temas extraídos del programa de esta semana:
Aprende a decir no
Decir no es un acto de protección. En su día hice un episodio sobre este tema: Aprende a decir no. Hoy lo vamos a llevar al mundo del cine para conocer quienes dijeron no a participar en una película y que muy probablemente al verlas en el cine, interpretadas por otros, o viendo como la película se convertía en un éxito muy galardonado, se arrepintieron de no haber aceptado el papel. En algunos casos igual no afectó a su carrera como actor o actriz, en otros casos, quién sabe lo que les habría deparado el futuro de haber dicho que si.
Aprender a decir “no”: una lección difícil incluso en Hollywood
Decir “no” puede ser uno de los actos más poderosos y, al mismo tiempo, más difíciles de realizar. En un mundo que premia la complacencia, la disponibilidad constante y el “sí” automático, aprender a negarse se convierte en un acto de autocuidado, identidad y sabiduría. Pero ¿qué ocurre cuando ese “no” conlleva consecuencias inesperadas? En el cine, algunos actores han rechazado papeles que luego se convirtieron en hitos, y el arrepentimiento ha sido inevitable. Estos casos muestran que decir “no” no siempre implica una mala decisión, pero sí revela lo complejo que es tomarla.
La capacidad de decir “no” está profundamente relacionada con la autoestima y los límites personales. En muchas ocasiones, se dice “sí” por miedo: miedo a no agradar, a perder oportunidades o a enfrentarse al juicio ajeno. Esta tendencia no es ajena a los actores de Hollywood, a pesar de su fama y éxito. Incluso ellos han aprendido que un “no” puede pesar durante años.
Un caso célebre es el de Will Smith, quien rechazó el papel de Neo en The Matrix (1999). La película se convirtió en un fenómeno cultural y catapultó a Keanu Reeves como icono del cine de ciencia ficción. Smith ha admitido públicamente que no entendió el guion en su momento y prefirió protagonizar Wild Wild West, una cinta que fracasó estrepitosamente. Aunque su carrera no sufrió grandes daños, el arrepentimiento ha sido parte del relato de su vida.
Otro ejemplo notable es el de Sean Connery, quien rechazó el papel de Gandalf en El Señor de los Anillos, una trilogía que redefinió el cine de fantasía. Connery no comprendió la historia y declinó una oferta millonaria, además de un porcentaje de los beneficios que podría haberle reportado cientos de millones. Ian McKellen tomó el relevo y ofreció una interpretación icónica, mientras Connery se retiraba poco después del cine. Su “no” marcó un punto de inflexión irreversible.
También está el caso de Michelle Pfeiffer, quien dijo “no” al papel de Clarice Starling en El Silencio de los Corderos. La actriz expresó que el guion era demasiado oscuro y violento. El papel terminó en manos de Jodie Foster, quien ganó el Óscar por esa interpretación. Aunque Pfeiffer ha continuado con una carrera destacada, siempre ha habido cierta sombra de “qué podría haber sido”.
Estos ejemplos no pretenden demonizar la negativa. De hecho, aprender a decir “no” sigue siendo una habilidad vital para el equilibrio personal y profesional. Pero también muestra que, incluso cuando uno se protege, se pueden perder grandes oportunidades. El punto está en discernir cuándo decir “no” por convicción y cuándo por miedo.
Decir “no” implica responsabilidad y consecuencias. En ocasiones, se gana libertad y autenticidad. En otras, se pierden trenes que no vuelven. Lo importante no es no equivocarse, sino aceptar que incluso los errores son parte del camino. Como en el cine, cada “no” que uno pronuncia puede reescribir el guion de su vida. Y aunque el arrepentimiento puede tocar a la puerta, también lo hace el aprendizaje.
La Claque
Claque es el nombre que recibe el grupo de individuos pagados para aplaudir en los espectáculos, bien como cuerpo organizado contratado en las salas de teatro y ópera, o figuradamente los que aplauden o animan a alguien de forma incondicional.[a] A cambio pueden presenciar el espectáculo gratis (con «entrada de claque»). La practicaron, vivieron y disfrutaron muy diversos personajes de la literatura, la farándula y el espectáculo, entre los que pueden citarse Carlos Gardel, Antonio y Manuel Machado, Benito Pérez Galdós, Azorín, Jacinto Benavente, Valle-Inclán, Alberto Olmedo, Fernando Fernán Gómez y un largo etcétera. Pero la práctica no es algo reciente, sino que se tiene documentación de que en el Imperio Romano era algo habitual.
La Claque: El Aplauso Comprado y la Manipulación del Éxito Escénico
En la historia del teatro y la ópera, pocos fenómenos reflejan tan bien la artificialidad del éxito como la claque. Se trata de un grupo de personas contratadas específicamente para aplaudir —o abuchear— durante una función, con el fin de influir en la reacción del público. Aunque el concepto pueda parecer hoy una curiosidad obsoleta, la claque no solo revela una práctica teatral del pasado, sino que también ofrece una reflexión inquietante sobre cómo el reconocimiento puede fabricarse y cómo la opinión pública es, a menudo, moldeada desde las sombras.
El origen de la claque se remonta a la antigua Roma, donde se utilizaban grupos organizados para animar a los gladiadores o aplaudir discursos políticos. Sin embargo, fue en la Francia del siglo XIX donde la claque se institucionalizó, especialmente en los teatros de ópera de París. Claude de Villedieu, un empresario oportunista, fue uno de los primeros en organizar profesionalmente estas “brigadas del aplauso”.
Su método era simple pero efectivo: se ofrecía a los directores de escena para asegurar una buena recepción a cambio de una tarifa. Así, surgieron distintas categorías dentro de la claque: los compositeurs (que iniciaban el aplauso en los momentos clave), los rieurs (encargados de reír en las escenas cómicas), los pleureurs (para fingir llanto en los dramas), y los bisseurs (que pedían a gritos una repetición de los números musicales).
El objetivo era manipular al público general para crear una ilusión de entusiasmo, afectando tanto a la percepción de los espectadores como a la crítica. Los artistas también podían recurrir a la claque para asegurarse un recibimiento favorable, o bien para sabotear a sus rivales. A veces, el control que estas agrupaciones ejercían sobre la escena era tan fuerte que los intérpretes se veían prácticamente obligados a pagar a los cabecillas si querían evitar el escarnio público.
Aunque en muchos casos la claque era vista como una artimaña poco ética, también era tolerada e incluso defendida por algunos como parte del “juego teatral”. Sin embargo, la crítica cultural del siglo XX empezó a señalar el fenómeno como una forma de corrupción emocional. En cierto modo, la claque no solo manipulaba la percepción del talento, sino que también intervenía directamente en la relación entre artista y público, introduciendo una capa de falsedad en lo que, idealmente, debería ser una conexión genuina.
Hoy en día, si bien la claque como institución ha desaparecido oficialmente, su espíritu sigue vivo en otras formas de manipulación social: bots en redes sociales, likes comprados, influencers pagados para opinar, o audiencias falsas en programas televisivos. La diferencia radica en el medio, no en el fondo.
En definitiva, la claque es un espejo del deseo humano de ser validado y la facilidad con la que esa validación puede comprarse. Nos recuerda que el aplauso no siempre es sinónimo de mérito, y que, en ocasiones, el verdadero talento no hace ruido, porque los que aplauden no siempre lo hacen por convicción, sino por contrato.
El perfume en el Antiguo Egipto
El perfume es algo que se ha usado desde siempre. En el Antiguo Egipto no era un capricho de lujo sino que era usado como producto de higiene, medicina y religión. Era el estado quien regulaba su producción y era una sustancia gravada con impuestos. Se controlaba desde el cultivo de flores, la importación y la venta del perfume o ungüento una vez elaborado.
El perfume en el Antiguo Egipto: esencia de los dioses y del poder
En el Antiguo Egipto, el perfume no era un simple lujo ni una frivolidad. Representaba una conexión directa con lo divino, un símbolo de estatus, un elemento sagrado en rituales religiosos y funerarios, y una herramienta para la higiene y el placer sensorial. De hecho, para los egipcios, el perfume era una sustancia mágica, capaz de purificar el cuerpo y el alma, de acercar a los hombres a los dioses, y de preservar la memoria de los muertos en su viaje al más allá.
La palabra egipcia para perfume era kyphi (o kypi), y más allá de su función olfativa, implicaba un profundo contenido espiritual. El perfume era considerado una manifestación visible de lo invisible: una fragancia que no podía tocarse pero que, al flotar en el aire, envolvía a quien la usaba en un aura sagrada. Los sacerdotes lo utilizaban a diario en templos, como parte esencial de los rituales religiosos. Quemaban resinas aromáticas como mirra, incienso y copal para rendir culto a los dioses, creyendo que el humo perfumado ascendía como una ofrenda que los complacía.
El proceso de elaboración del perfume en Egipto estaba en manos de verdaderos alquimistas: perfumistas que conocían las propiedades de plantas, flores y resinas. Usaban métodos como la maceración de flores en aceites (como el de moringa o de sésamo), la destilación rudimentaria y la mezcla con cera para crear ungüentos sólidos. Los ingredientes más usados eran la mirra, el incienso, el loto azul, la canela, el jengibre y el cardamomo. Algunas fórmulas eran tan complejas que se requerían días de preparación y fases sucesivas de reposo.
Entre los perfumes más célebres estaba el kyphi, una mezcla ceremonial compuesta por más de una docena de ingredientes, que incluía vino, miel, pasas, resinas, maderas aromáticas y hierbas. Este perfume no solo era usado en templos, sino también con fines medicinales y como calmante para inducir el sueño.
Además del uso religioso, el perfume tenía una función social y estética importante. Tanto hombres como mujeres lo empleaban a diario. Se untaban el cuerpo con aceites perfumados tras el baño, y los ricos lucían conos de cera aromática sobre la cabeza, que se derretían lentamente con el calor corporal liberando fragancia durante horas. Las clases altas consideraban el perfume una muestra de refinamiento y pureza. Incluso existía una especie de industria del perfume, con talleres especializados y comerciantes que lo exportaban a otras regiones.
La importancia del perfume llegaba incluso al más allá. En los ritos funerarios se perfumaban los cuerpos y se colocaban ungüentos aromáticos en las tumbas. Se creía que estas esencias ayudarían al difunto a renacer y alcanzar la vida eterna con un cuerpo purificado y fragante.
En resumen, el perfume en el Antiguo Egipto no era un simple accesorio de vanidad, sino una herramienta simbólica de transformación, espiritualidad y poder. Su aroma era parte del lenguaje invisible que unía a los humanos con lo sagrado, y su uso perdura como uno de los legados más refinados de una civilización que comprendía profundamente la magia de los sentidos.
Sobre tu Cadáver – Capítulo 3 – Audiolibro en Español – Voz real
Si te ha gustado el episodio MINIESTADOS | 06×51 no te cortes y compártelo en tus redes sociales. ¡Muchas gracias por compartirlo!
Pasa una buena semana y hasta el próximo programa de No Soy Original | luisbermejo.com.
No olvides que puedes darme 5* en iTunes o darle a «me gusta» en Spreaker para animarme a continuar y ayudar a difundir este podcast. Te lo agradeceré infinito.
¿Te interesa algún tema en especial? Puedes proponerlo en mis redes sociales. También puedes proponerme participar en la locución, aportar tus relatos si lo deseas o debatir algún tema o suceso que te ha ocurrido y que quieras contar.
- Escucho historias de misterio o emotivas GRATIS
- ¿Me invitas a un café? ¡Gracias!
- Subscríbete a No Soy Original
- Suscríbete con Podcast si usas Apple y dame 5* de valoración
- Compra en Amazon a mejor precio
- Facebook: https://www.facebook.com/lbermejojimenez
- X: https://x.com/luisbermejo
- Instagram: https://www.instagram.com/luisbermejo
- Canal Telegram: https://t.me/nosoyoriginal
- WhatsApp: +34 613031122
- Paypal: https://paypal.me/Bermejo
- Bizum: +34613031122
- Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va89ttE6buMPHIIure1H
- Grupo Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/BNHYlv0p0XX7K4YOrOLei0















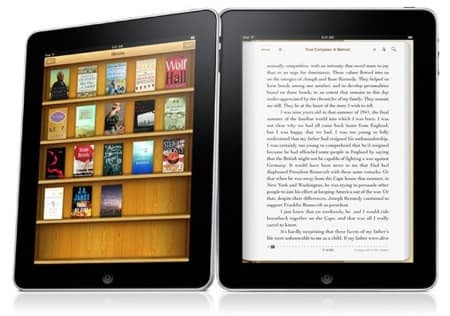



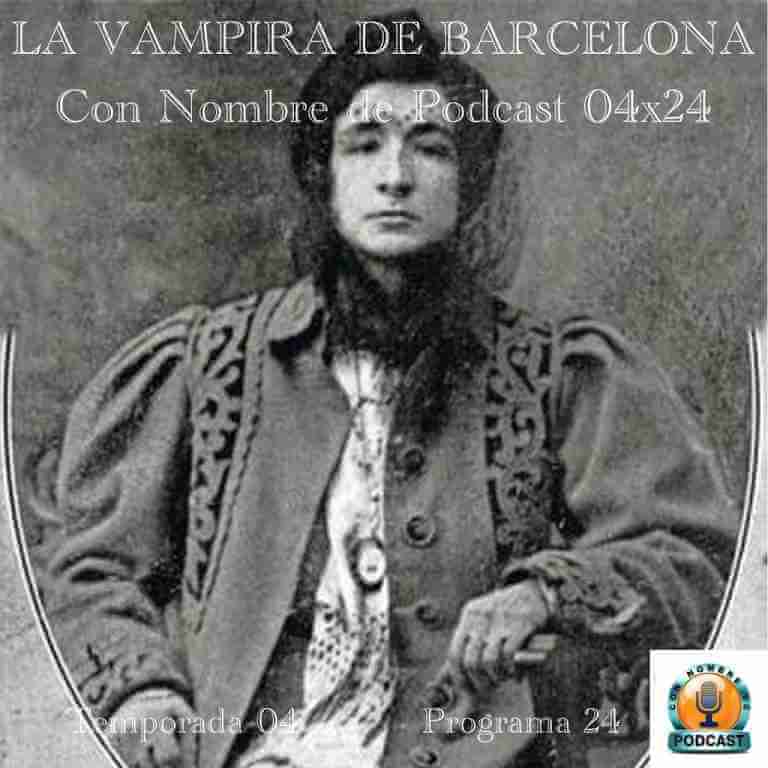

















Deja una respuesta